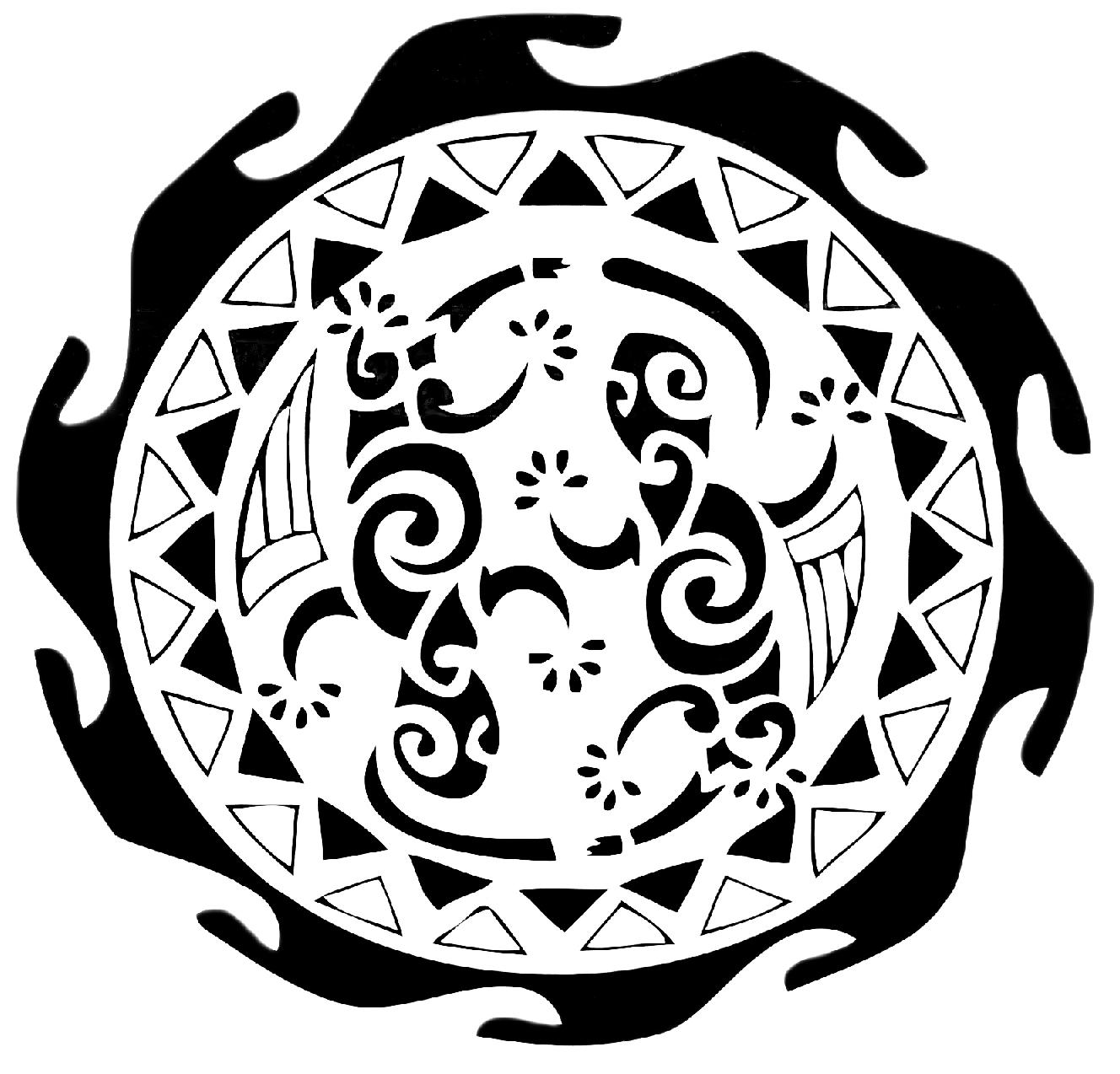Los guardianes de los colores
Incas, mayas o quechuas. Son todos nombres que evocan recuerdos de las clases de historia o a las maravillas del mundo como Machu Picchu y Chichén Itzá. Pero, ¿quién ha oído hablar alguna vez de los lencas? Mientras serpenteamos por las nebulosas tierras altas de Honduras, nos damos cuenta de que estamos de camino a visitar a un pueblo que casi ha caído en el olvido.
Desvío a otro mundo

Honduras tiene fama de ser un lugar difícil para viajar. Y, sobre todo, teniendo en cuenta las habilidades de conducción de los lugareños; parece que quienes se sientan al volante en Honduras aprecian la vida como un extra opcional. Pero en cuanto se abandonan las principales carreteras y uno se desvía a las tierras altas, todo cambia. Las carreteras se estrechan, el asfalto se llena de baches y, finalmente, acabamos en un camino rural en el que ya no nos cruzamos con ningún coche.
En lo profundo de las montañas, cerca del pueblo Intibuca, pasamos por sencillas casas de piedra y vacas pastando. Hay niebla y hace frío, algo inesperado para Centroamérica.
¿Los mayas más resistentes?
El aislamiento de las montañas fue en su día el refugio salvador de los lenca. Expulsados de los fértiles valles por los conquistadores españoles, se asentaron en altitudes superiores a los 1650 metros. Hasta hoy, las tierras altas siguen siendo su hogar.
Su origen es un misterio para la antropología. Investigadores como Rivas y Castro sospechan que son descendientes de los mayas. Pero no son mayas «modernos»: no abandonaron su región tras el colapso de las grandes ciudades mayas, sino que permanecieron en lo que hoy es Honduras y El Salvador cuando las primeras galeras españolas tocaron tierra. Aunque en su día constituían el grupo indígena más numeroso del país, hoy se sabe muy poco sobre ellos. Se estima que 400 000 lencas siguen manteniendo vivas sus pocas tradiciones.
Color en la niebla



En el camino nos cruzamos con niños y hombres, de camino a la escuela o al trabajo. En una curva cerrada, un camión descarga un ternero y, justo detrás, descubrimos nuestro destino: un pequeño telar.
El edificio es discreto, el letrero casi ilegible. Nos acercamos con cautela y le preguntamos a la mujer, nos hace señas de que pasemos a la sala. En el interior hay siete telares de madera, preparados con hilos de colores vivos. Es un contraste radical con el gris de la niebla que hay fuera.
El trabajo aquí sigue su propio ritmo. Las mujeres van y vienen, se sientan durante diez minutos ante el telar, hacen volar la lanzadera y luego vuelven a tomarse un descanso. Es un trabajo puramente artesano: necesitan un día entero para tensar los hilos de la urdimbre y otro para tejer el patrón. El resultado son bufandas, manteles y mantones con magníficos diseños a cuadros.
Entre la tradición y el «Made in China»
Mientras conversamos, nos llama la atención el acento de las mujeres. Hablan español, pero su lengua original, el lenca, se ha perdido. Todavía quedan unos pocos hablantes, o más bien algunas frases hechas y palabras sueltas que aún sobreviven. La lengua, cuyo origen no está claro, está a punto de extinguirse por completo.

Al rebuscar, descubrimos una etiqueta en uno de los ovillos de lana: «Made in China». Incluso aquí, en el rincón más remoto de las tierras altas de Honduras, la economía mundial ha dejado su huella.
Es una mezcla fascinante. Las mujeres tejen según una tradición centenaria y se aseguran así unos ingresos independientes. Los telares son antiguos, la lana viene del extranjero. No hay marketing, pero sí un pin en Google Maps. Y a quien le falten la moneda hondureña, los lempiras, puede pagar, de forma muy pragmática, en dólares estadounidenses.
Dejamos abierta la cuestión de si las bufandas son de algodón puro o de lana de oveja. Sobre todo, porque las mujeres nos contaron que los ovillos procedían de Honduras. Para nosotros, lo que cuenta es el encuentro. Con unos cuantos regalos coloridos en la maleta y el conocimiento de un pueblo casi olvidado, abandonamos las montañas con su niebla. Eso sí, la visita a los lencas, para nosotros, valió la pena cada lempira que gastamos.